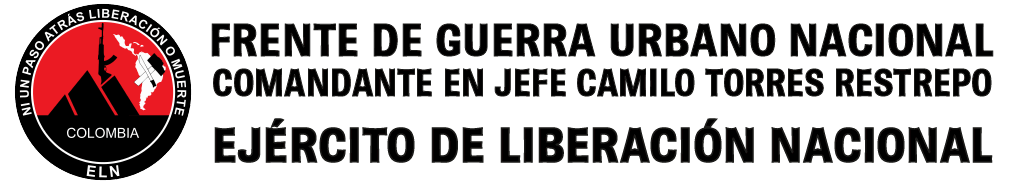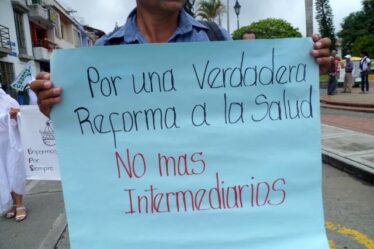Por: Lenin Santos, corresponsal de Antorcha.
En pleno siglo XXI, Colombia sigue siendo escenario de uno de los crímenes de Estado más aberrantes, los llamados “falsos positivos”, una política de muerte institucionalizada que arrebató vidas inocentes, con el pretexto de elevar el número de bajas en combate con la insurgencia. Hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia histórica: 12 exmilitares del Batallón La Popa fueron condenados a sanciones restaurativas de entre 6 y 8 años por su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe, en los departamentos de Cesar y La Guajira, hechos ocurridos entre 2002 y 2005 y presentados como resultado de supuestos combates. Es un fallo que da algo de luz en medio de tanta sombra, pero también abre la pregunta que retumba en todo el territorio: ¿Cómo es posible que después de décadas de denuncias y de tanto dolor sigamos viendo que la violencia estatal contra el pueblo se mantiene como un patrón estructural?
En el marco del Caso 03 de la JEP —el que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate— se han imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército por 604 falsos positivos en la Costa Caribe, entre 2002 y 2008. La condena contra los 12 exmilitares del Batallón La Popa corresponde a 135 víctimas, la mayoría jóvenes engañados con promesas de empleo o beneficios, y posteriormente asesinados a sangre fría para inflar estadísticas. La JEP ha estimado que en todo el país unas 6.402 personas fueron presentadas como bajas en combate, en el periodo que corresponde al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando en realidad eran civiles ejecutados extrajudicialmente. Son cifras que estremecen y que muestran que el Estado fue verdugo en lugar de protector.
La explicación de por qué aún ocurren estas atrocidades es clara: presión institucional desde los altos mandos para mostrar resultados en bajas, incentivos perversos que premiaban la muerte con ascensos, reconocimientos y prebendas, y una impunidad estructural que durante años permitió que las responsabilidades se diluyeran en la cadena de mando. Lo que se premiaba no era la defensa de la vida ni la construcción de paz, sino la contabilización de cadáveres. Una práctica que convirtió a los pobres, campesinos, indígenas y afrodescendientes en carne de cañón de una maquinaria estatal que nunca los reconoció como sujetos de derechos.
Y aunque la figura de “falsos positivos” parece asociada a los años más crudos de la «Seguridad Democrática» de Álvaro Uribe Vélez, en 2025 el panorama no es menos alarmante. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el primer semestre de este año se han intensificado amenazas, casos de tortura, control social, paros armados y uso de artefactos explosivos que afectan directamente a la población civil. La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que en los primeros seis meses de 2025 se registraron 1.404 acciones de conflicto por parte de diferentes grupos armados, la cifra más alta desde 2018, y en ese mismo periodo se documentaron 106 agresiones contra liderazgos políticos, entre ellas amenazas, atentados y asesinatos. A ello se suma el reporte de la Defensoría del Pueblo, que entre enero y abril de 2025 alertó sobre un panorama “preocupante” de violaciones a los derechos humanos en medio de la violencia política y el conflicto social y armado.
Aunque no se han reconocido oficialmente nuevos falsos positivos en 2025, sí persisten denuncias de violencia policial desproporcionada, uso de fuerza letal contra civiles, detenciones arbitrarias y amenazas a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El esquema es distinto, pero el patrón de agresión estatal se mantiene. Lo que debería ser protección termina siendo represión.
Este fallo de la JEP contra los 12 exmilitares de La Popa no debe verse como un hecho aislado, sino como un recordatorio de que la violencia de Estado sigue siendo una herida abierta. Cuando un país permite que lo ocurrido en la Costa Caribe —miles de civiles asesinados y presentados como combatientes— se reduzca a sanciones restaurativas y a penas blandas, se manda un mensaje letal: que la vida de los pobres vale menos, que el uniforme de los gendarmes sigue blindando la impunidad y que el dolor de las víctimas puede ser administrado con tibieza institucional.
Por eso es urgente una propuesta política revolucionaria, popular y democrática que devuelva la soberanía al pueblo colombiano. Se necesita desmilitarizar la seguridad, garantizar participación real de las comunidades en los procesos de verdad y reparación, abrir todos los archivos y romper con el secretismo que protege a los responsables, y cambiar estructuralmente la doctrina militar del ejercito colombiano donde la vida se priorice y este por encima de cualquier “estadística”.
Colombia no puede seguir fingiendo, los falsos positivos no fueron errores, fueron asesinatos metódicos, planificados y hasta premiados. La sentencia contra los 12 del Batallón La Popa es apenas un primer paso. Cada madre que espera justicia, cada nombre borrado de los barrios, las veredas y los resguardos, nos grita que sin verdad no hay reparación, sin memoria no hay dignidad, y sin justicia social no habrá paz posible.