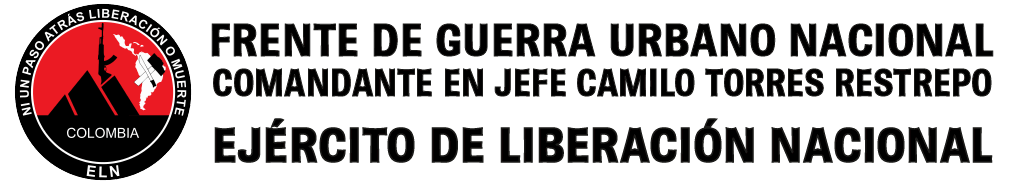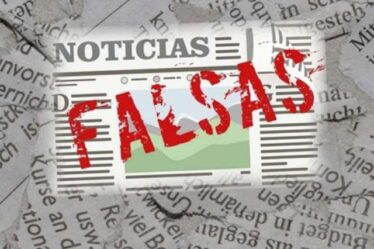Por: Andrés Hernández, corresponsal de Antorcha.
El pasado 15 de septiembre, Colombia fue incluida dentro de la lista de países que no cooperan en la lucha contra las drogas. Este proceso anual, que certifica o no los esfuerzos en esa materia, fue creado en 1961, reformado en 1986 y finalmente consolidado en la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores de 2002. En esencia, es una herramienta de control político: bajo la amenaza de sanciones económicas, comerciales y diplomáticas, Estados Unidos impone sus criterios unilaterales. Para ello evalúa la reducción de cultivos ilícitos, la incautación, las extradiciones, la cooperación en seguridad y la disposición a seguir las orientaciones geopolíticas del gobierno estadounidense.
Aunque el llamado “gobierno del cambio” más allá de la retórica poco avanzó en resolver los problemas estructurales del país y no limitó la intervención militar extranjera, esto no fue suficiente y el momento resultó conveniente para la descertificación. Para el gobierno de Trump no deja de ser incomodo un presidente de pasado insurgente, las tensiones regionales y una campaña electoral en tránsito, en este contexto la decisión fue políticamente conveniente para sus intereses. A esto se suma el aumento histórico de cultivos: en 2023 se registraron 252.572 hectáreas de coca, un 9,8 % más que en 2022, y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura, es decir, un incremento del 53 %. Estos datos facilitaron la medida.
No es la primera vez que ocurre. En 1996 y 1997, Colombia fue descertificada en medio del escándalo del proceso 8.000. Se suspendieron en promedio 35 millones de dólares anuales en asistencia y se restringió el acceso a créditos internacionales. La presión rindió frutos: en 1999, la administración de Bill Clinton y el gobierno de Andrés Pastrana firmaron el Plan Colombia, que transformó la “lucha contra las drogas” en una estrategia contra-insurgente y represiva. Aquella política profundizó la violencia, fortaleció el paramilitarismo y dejó un saldo trágico para el movimiento social colombiano.
Otros países también han enfrentado la descertificación: Bolivia en 2008, cuando Evo Morales expulsó a la DEA denunciando su papel desestabilizador; Venezuela desde 2005, con una escalada que pasó de la presión diplomática a sanciones económicas y amenazas de intervención militar; Irán, Siria, Afganistán, Cuba y Arabia Saudita, en distintos momentos, han estado bajo esta misma herramienta coercitiva.
Hoy, la descertificación de Colombia no trae consigo sanciones económicas inmediatas, pues ello afectaría la ejecución de planes de control territorial y sobre todo, el rol estratégico de nuestro país en
la política regional de Estados Unidos. El propio documento oficial la califica como “vital para los intereses nacionales».
Más que una sanción, esta medida funciona como advertencia. Es un recordatorio de que el camino político emprendido desde el estallido social en 2021 y consolidado en 2022 con más de once millones de votos por una propuesta que se presentó como el «gobierno del cambio», no es bien visto por el imperialismo. La descertificación señala los límites: desafiar la voluntad de Estados Unidos trae consecuencias. También es una amenaza encubierta frente a los obstáculos de ocupar militarmente a Venezuela bajo el disfraz de la “guerra contra las drogas”.
En suma, no se trata solo de drogas ni de resultados, la descertificación es un mecanismo de coerción que reafirma la obligatoria dependencia y limita la soberanía. Es en última instancia, un recordatorio de que en América Latina los proyectos populares siguen enfrentando el peso de un orden internacional diseñado para perpetuar la dominación.