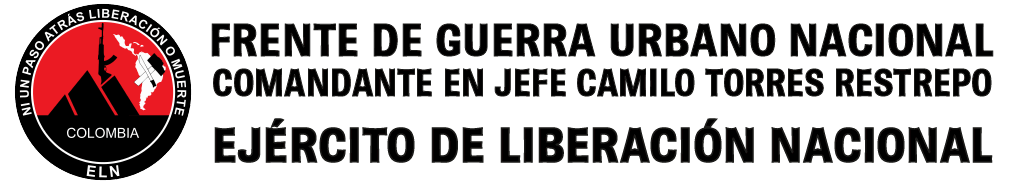Por: Cristian Villamizar, corresponsal de Antorcha.
El lunes 22 de octubre, el presidente interino de Perú José Jerí decretó un Estado de Emergencia por 30 días en Lima y el Callao —suspensión parcial de derechos y despliegue militar— con el argumento de “recuperar el orden frente al crimen”. Sin embargo, el sábado siguiente movimientos sociales convocan protestas para exigir justicia por el asesinato de un manifestante, dejando al país cuestionado entre la represión institucional y la sed de rebeldía social.
El Estado de Emergencia decretado por Jerí autoriza el uso de fuerzas armadas junto con la policía, así como restricciones a la libre protesta y reuniones. El gobierno lo presenta como una ofensiva contra la criminalidad, pero críticos advierten que estas medidas se han aplicado antes sin resultados eficaces. Durante el primer día ya se informó que la policía exigía documentos en transporte público y que se prohibía que dos adultos viajaran juntos en motocicleta, una norma dirigida a frenar sicariatos en moto. Se suma el precedente: en marzo de 2025, cuando volvió a estallar el crimen con el asesinato de un cantante de cumbia, el gobierno de Boluarte decretó un estado de excepción con medidas similares. La pregunta es clave: ¿estas medidas son reactivas o tienen una estrategia de fondo capaz de transformar las estructuras criminales que se filtran en el Estado?
Las manifestaciones, protagonizadas mayoritariamente por jóvenes de la llamada “Generación Z”, estallaron el 15 de octubre con una consigna: basta de impunidad, basta de discursos vacíos. Durante esas movilizaciones fue asesinado Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, con al menos un impacto de bala. Frente a la presión popular, la Fiscalía solicitó comparecencia con impedimento de salida para el suboficial Luis Magallanes, implicado en el homicidio del músico en la protesta. El propio Alto Mando policial ofreció disculpas públicas y afirmó que el disparo fue supuestamente “desviado” tras rebotar en una superficie, aunque ese análisis balístico es fuente de escepticismo entre las organizaciones de derechos humanos. La muerte de Ruiz encendió un nuevo ciclo de indignación: el sábado se llama a nuevas protestas pese al estado de emergencia, desafiando las medidas del gobierno.
Desde 2017 hasta 2024, los homicidios subordinados al crimen organizado pasaron de 676 a 2.082 casos anuales. Las denuncias por extorsión crecieron de 2.305 en 2020 a 21.746 en 2024. Durante los primeros días del gobierno de Jerí, se registraron al menos 54 muertes violentas solo en Lima, lo que demuestra que la emergencia entra a un país ya sangrando. La crisis política, acumulada desde 2016, trastoca la legitimidad del Estado: desde la destitución de Pedro Castillo, el país ha visto pasar siete presidentes y una fractura creciente entre las élites y los sectores populares. Y no faltan episodios dramáticos: el atentado con explosivos frente a la Fiscalía de Trujillo en enero de 2025 demostró la violencia que ya llega a las propias instituciones estatales. Las masacres del pasado reciente —como la de Juliaca en 2023 o la de Ayacucho en 2022— siguen en la memoria colectiva como advertencia de que la represión militar contra el pueblo deja secuelas profundas.
Aunque el decreto estatal prohíbe protestas masivas sin permiso, el sábado ya hubo convocatorias públicas que anuncian marchas y concentraciones. Organizaciones de derechos humanos advierten que la suspensión de libertades constitucionales puede procesarse como un retorno al autoritarismo por etapas, principalmente si no se asegura protección jurídica para manifestantes y prensa. Por su parte, el gobierno dice que “los verdaderos violentos” serán perseguidos, pero hasta ahora no ha mostrado una hoja de ruta clara para articular prevención, desarticulación de redes criminales o reformas. Mientras tanto, la juventud peruana se asoma a un escenario trágico: salir a protestar implica riesgo de criminalización; quedarse en casa alimenta la resignación.