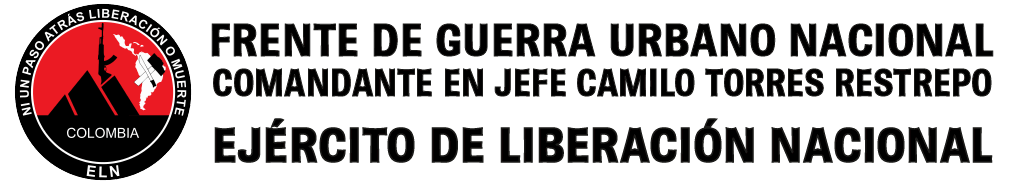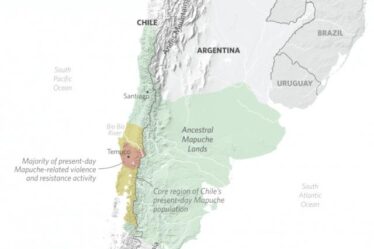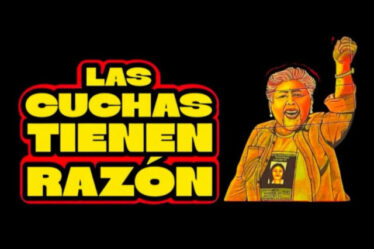Por: Orlando Cienfuegos, corresponsal de Antorcha.
La primera semana de septiembre Bogotá se vistió de dignidad, siendo una vez más, epicentro de la inconformidad popular. Profesores, conductores del SITP y estudiantes de la Universidad Nacional coincidieron en un mismo lenguaje: el de la protesta. En las calles, en las vías bloqueadas, en los cánticos y en los choques con la fuerza pública, se expresó una verdad que los medios tradicionales tratan de ocultar: en Colombia nada se logra sin lucha organizada, y lo pactado con el gobierno rara vez se cumple si no se conquista desde la movilización.
El contexto de las tres protestas
Los primeros en llegar fueron los maestros del Eje Cafetero. Más de dos mil docentes viajaron hasta la capital para exigir algo tan elemental como un sistema de salud digno. Se plantaron frente a la Fiduprevisora, bloquearon la Calle 72 y reclamaron que se respetaran los acuerdos pactados con el gobierno. No pedían privilegios: pedían medicamentos a tiempo, citas médicas oportunas, y que no siguiera la precarización de un magisterio, de un gremio, que sostiene la educación pública del país.
Casi al mismo tiempo, los conductores del SITP en el sur de Bogotá hicieron lo propio. Denunciaron la sobreexplotación laboral, las largas jornadas, los bajos salarios y la ausencia de garantías mínimas. En su protesta frente al concesionario Masivo Capital dejaron claro que el sistema de transporte de la ciudad funciona a costa de la fatiga y el sacrificio de los trabajadores que lo sostienen. La respuesta oficial fue la de siempre: reconocer el derecho a la protesta, pero criminalizar el bloqueo de vías y lavarse las manos diciendo que la relación laboral es con concesionarios privados.
Y en la Universidad Nacional, los estudiantes dijeron basta. La ratificación del rector José Ismael Peña, un personaje impuesto sin consulta a la comunidad universitaria, detonó la protesta. Hubo bloqueos en la carrera 30, enfrentamientos con los robots del Escuadrón Antidisturbios y la expresión más clara de un rechazo a la imposición de un modelo antidemocrático dentro de la principal universidad pública del país.
Lo que los medios callan
La narrativa mediática dominante reduce todo a un asunto de “movilidad afectada” o “violencia y criminalidad”. Las grandes cadenas de comunicación ponen el énfasis en los trancones, los retrasos de Transmilenio o la incomodidad de los usuarios, invisibilizando las razones profundas que mueven al pueblo a salir a la calle. Esa mirada sesgada no es casual: cumple la función de deslegitimar la protesta social y de reforzar el miedo contra quienes se atreven a desafiar el orden establecido.
Pero la verdad es otra. Cuando un maestro enfermo no encuentra dónde ser atendido, cuando un conductor debe trabajar hasta la extenuación por un salario indigno, cuando a los estudiantes se les niega voz en la dirección de su universidad, lo que existe es violencia estructural. Y esa violencia del Estado y del capital justifica la respuesta organizada y contundente.
Reflexión necesaria
La historia de Colombia ha demostrado que nada es regalado. Cada derecho, cada conquista popular —desde la jornada laboral de ocho horas hasta la educación pública— ha sido resultado de la protesta y, en muchos casos, de la confrontación directa con las élites que siempre se niegan a ceder. Lo que vimos esta semana en Bogotá no son hechos aislados: son la continuidad de una larga tradición de lucha en la que el pueblo, consciente y organizado, se levanta para exigir lo que le pertenece.
El gobierno que prometió “el cambio” muestra, una vez más, que es incapaz de romper con la lógica de un sistema injusto. Los acuerdos se firman, pero no se cumplen. Las mesas de negociación se instalan, pero se convierten en escenarios para dilatar los reclamos. Frente a esa trampa institucional, la única salida es la movilización en las calles, la presión popular y, cuando es necesario, la confrontación directa que ponga en jaque la comodidad de quienes detentan el poder.
Estas tres protestas de septiembre son un espejo del país real: un país donde el pueblo no se deja engañar por discursos vacíos, que sabe que el poder solo escucha cuando la calle retumba. Lejos de ser un problema de movilidad, lo que vimos en Bogotá fue un ejemplo de dignidad colectiva. Y como lo enseña la historia: nada nos ha sido regalado, todo lo hemos tenido que conquistar con lucha organizada, confirmando que solo el pueblo salva al pueblo.